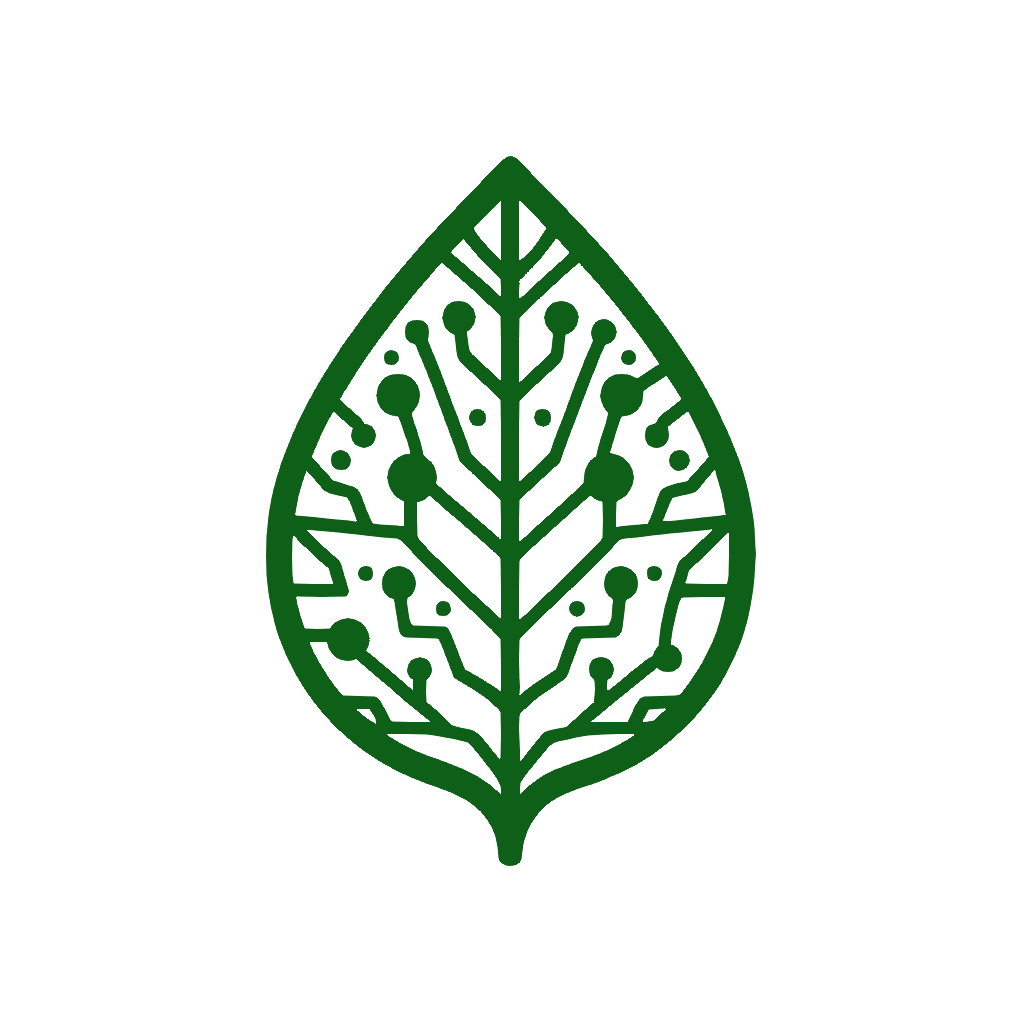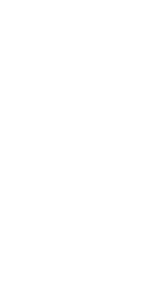Este es el primer blog de la serie Financiando a la Biodiversidad en el Perú. Esta serie explora cómo la economía, la política pública y la innovación financiera pueden trabajar juntas para convertir la conservación en un servicio con valor reconocido. Analizaremos desde la teoría económica que explica por qué los ecosistemas se degradan, hasta los nuevos instrumentos que buscan corregir esa falla: los Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos (MERESE) en el Perú, los créditos de biodiversidad, los bancos de hábitat y otros mecanismos operativos de conservación; así como los marcos internacionales de divulgación como el TNFD (Taskforce on Nature-related Financial Disclosures).
La paradoja de conservar lo que es de todos
Los ecosistemas brindan beneficios esenciales: agua limpia, aire respirable, regulación del clima, polinización y protección frente a desastres naturales. Estos beneficios, conocidos como servicios ecosistémicos, sostienen a la sociedad.
Sin embargo, en casi todos sus casos, los servicios ecosistémicos no cuentan mecanismos que reflejen su valor en términos monetarios (dólares, soles, etc.). En casi todos los casos, nadie paga directamente por respirar aire puro o por el flujo constante de un río. Y cuando algo no tiene precio, la sociedad tiende a subvalorar su importancia.
En términos de mercado, esto significa que la cantidad de servicios ecosistémicos que la sociedad recibe es menor a la que sería socialmente deseable. En otras palabras: conservamos menos de lo que necesitamos. Este es el dilema central de la conservación: los ecosistemas funcionan como bienes públicos —todos se benefician, pero no existe un sistema de incentivos para preservarlos o incrementarlos.
Bienes públicos y externalidades
En economía, un bien público es aquel que es no excluible y no rival.
- No excluible: no se puede impedir que alguien lo use (por ejemplo, un bosque que regula el clima regional).
- No rival: su uso por una persona no impide que otros también se beneficien.
Esta condición genera el problema del free rider: todos disfrutan del beneficio, pero nadie quiere pagar por mantenerlo. Al mismo tiempo, muchas actividades productivas generan externalidades negativas —costos ambientales que no se reflejan en los precios de los bienes o servicios que genera la actividad. Cuando una empresa contamina un río o deforesta un bosque, traslada ese costo a la sociedad, pero los precios de los bienes o servicios producidos no incorporan ese daño ambiental. La empresa puede mostrar un estado financiero sólido, aunque esconden los costos que asume la sociedad.
El resultado es un desequilibrio estructural:
- Lo que genera beneficios públicos (la conservación) no tiene valor económico.
- Lo que genera costos ambientales (la degradación) suele ser rentable.
Conservación como servicio público
Durante décadas, la conservación ha sido vista como una responsabilidad del Estado, financiada con impuestos. Sin embargo, los recursos públicos son limitados y la demanda ambiental crece: más áreas protegidas, restauración de ecosistemas, control de deforestación, gestión de cuencas, entre otros.
Frente a esa brecha, surge la necesidad de crear sistemas de incentivos que reconozcan el valor económico de conservar y lo conviertan en un servicio público financiado también por los beneficiarios directos e indirectos.
Por ejemplo, los usuarios urbanos que consumen agua limpia se benefician del trabajo silencioso de las comunidades que conservan las cabeceras de cuenca. Si parte de ese pago por el agua se dirige a financiar la conservación, se genera un círculo virtuoso de sostenibilidad. Este es la base de los Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos (MERESE) aplicado a cuencas costeras el cual desarrollaremos en el próximo blog.
De la conservación como costo a la conservación como inversión
Revertir la pérdida de ecosistemas implica pasar de un enfoque asistencial a uno basado en incentivos y resultados. La idea es buscar que la conservación deje de ser un gasto del Estado y se convierte en una inversión con retorno social, ambiental y económico.
Para lograrlo, es necesario construir mecanismos institucionales que conecten a quienes usan los servicios ecosistémicos (empresas, ciudades, agricultores) con quienes los proveen (comunidades, propietarios, áreas naturales).
En los siguientes artículos exploraremos cómo el Perú ha sido pionero en institucionalizar un sistema nacional de incentivos a través del MERESE, y cómo este modelo genera la base normativa para el desarrollo de proyectos de créditos de biodiversidad y bancos de hábitat, articulándose con los nuevos marcos globales como el TNFD.